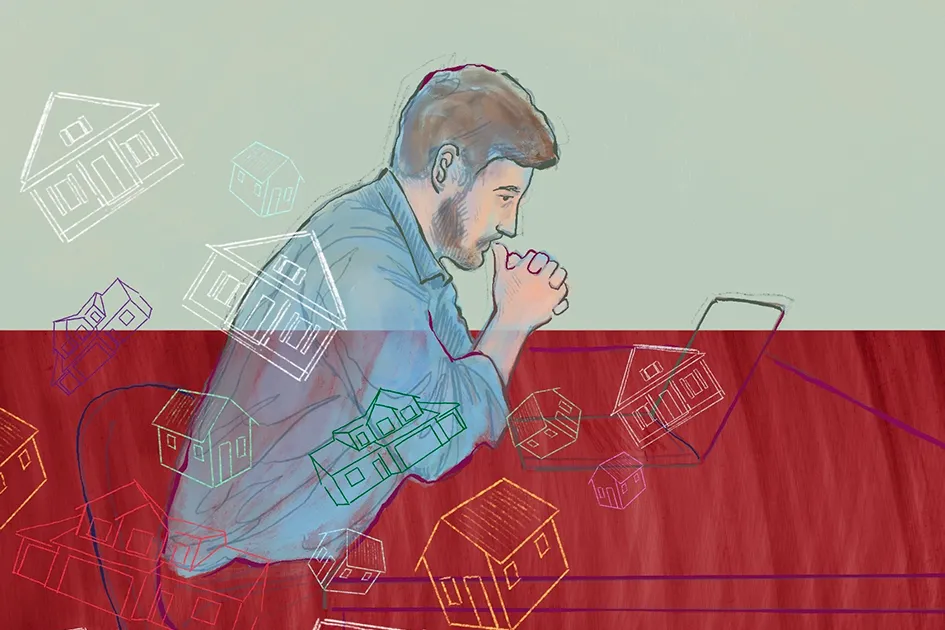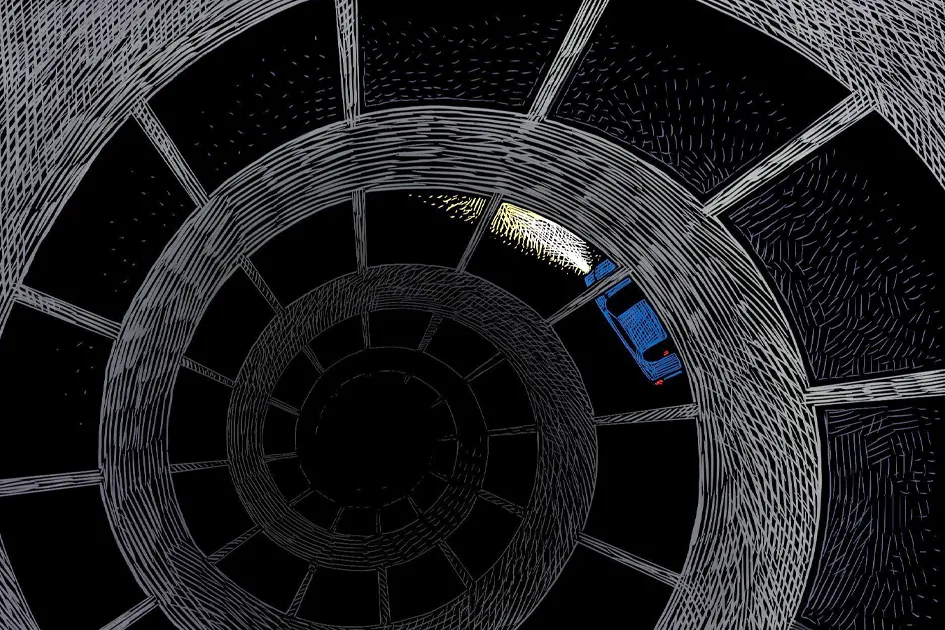A casi un kilómetro de mi casa hay un sendero para caminar y andar en bicicleta, que es parte de un extenso circuito que rodea el centro de la ciudad. En algunos lugares, el sendero pasa entre depósitos abandonados y zanjas con plantas espadañas. En otros, bordea tabernas y tiendas de mal gusto. Su extensión está decorada con esculturas y arte callejero, lo que lo convierte en uno de los corredores más pintorescos y acogedores de la ciudad.
La otra semana, me lancé a este sendero para correr y, preparándome para una próxima carrera, tomé una ruta más larga de lo normal. Durante los primeros kilómetros disfruté observando a la gente y el ritmo de mis pies, pero para cuando llegué a mitad de camino, sentí una sed inusual, tanto que pensé en correr hacia Dunkin' Donuts y pedir un vaso de agua. Pero seguí adelante.
 Getty Images/EyeEm
Getty Images/EyeEm
No es sorprendente que los últimos kilómetros fueran difíciles: las advertencias de mi cuerpo habían sido claras. Pero llegué a casa sana y salva, aunque exhausta, y antes de hacer ejercicios de estiramiento, antes de apagar mis auriculares, y antes de saludar a mi esposo, me tomé un Gatorade. Eso me produjo una satisfacción inmediata.
No solemos pensar en la mecánica de la sed, pero ¿sabía usted que beber hace, en realidad, que nuestros cuerpos liberen dopamina? Esa es la razón por la cual el primer trago frena nuestro deseo mucho antes de que el líquido haya satisfecho la necesidad de agua del cuerpo. Teóricamente (y quizás para ciertos problemas de salud) esta necesidad corporal podría ser satisfecha con la misma eficacia si el agua fuera bombeada de manera directa al estómago. Nos alimentaríamos, pero sin la liberación que nos da la dopamina de sentirnos nutridos.
Como era de esperar, el mismo Creador que diseñó nuestros cuerpos para funcionar de esta manera, también dijo estas palabras a una multitud en la ladera de un monte: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. Siempre he escuchado en esta Bienaventuranza una instrucción sutil de anhelar de manera constante a Dios y su reino aquí en la Tierra. Pero cualquiera que tenga una historia de relación con el Señor, sabe la dificultad (por no hablar de la aparente imposibilidad) de una búsqueda constante e incondicional.
Esto es difícil de reconocer en un mundo al que le encanta el progreso, donde vemos la vida como una trayectoria siempre ascendente hacia el mejoramiento y la realización personal. Decimos que no esperamos ser seguidores perfectos del Señor Jesús, pero sí esperamos estar en una mejor situación cuando le conocemos más. Esta creencia se hace evidente cuando hablamos de nuestra relación con Él: “caminar” con el Señor en nuestro “viaje” de fe. Es como si creyéramos que ser justos es tan sencillo como correr de un punto a otro, tan alcanzable como las metas de entrenamiento que me propongo cada semana. Puede ser cierto que nos dirijamos a un destino particular —la plenitud del reino de Dios— pero eso no significa que el crecimiento sea siempre un proceso ordenado.
El viaje es una metáfora natural para aquellos de nosotros confinados al paso del tiempo, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Cómo experimenta Él, quien está fuera de los límites del tiempo, nuestra vida? Donde nosotros vemos nuestros años graficados en un eje de dispersión XY, ¿ve Dios el garabato rosado sin principio ni fin de un niño pequeño, espontáneo y encantador? O mejor aun, ¿ve Él una pintura completa y texturizada, abundante y con capas? La total justificación que el Señor Jesús nos ofreció de una vez por todas, sugiere que el tiempo tiene poco que ver con nuestra posición con Él y nuestra análoga satisfacción en su amor.
Cuando el Señor hizo referencia a aquellos que tienen hambre y sed, habló desde el conocimiento de las necesidades de su propio cuerpo. Seguramente Él también tuvo anhelos de agua y comida; con toda seguridad, sus impulsos deben haber aumentado y disminuido con los ritmos de la biología a los que todos nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, aun sabiendo eso, Él eligió describir nuestra búsqueda de la justicia en términos del apetito. Al hacerlo, confirmó que, sí, nuestro anhelo de una relación restaurada con Dios debería ser sincera, pero también sabía que nuestros intentos a veces serían tan inconsistentes como los borborigmos en nuestros estómagos.
Nuestra hambre siempre cambia —a lo largo de los minutos que preceden a una comida, a través de cada bocado, a lo largo de las horas que siguen. Esto se aplica tanto a las personas privilegiadas que esperan una comida, como a aquellos que se enfrentan a la hambruna; y a todas las demás (lo que no sugiere que nuestra experiencia en cuanto al hambre sea la misma, porque no lo es). Cada bocado de comida que ingerimos, ya sea uno o varios, es descompuesto por las enzimas del estómago y absorbido a través de las paredes intestinales, para alimentar la sangre. Debido a que somos organismos vivos y que necesitamos respirar, cada nutriente cambia nuestra composición química y altera nuestras necesidades, estemos conscientes de ello o no. La buena noticia es que, debido a la forma en que Dios hizo nuestros cuerpos, los nutrientes nos sostienen aún por mucho tiempo después de que los hayamos consumido —más allá de esa punzada inicial de hambre, más allá de nuestros estómagos llenos, llevándonos al anhelo siguiente. Trabajan entre bastidores de una manera misteriosa y constante cada minuto del día, sin importar si sentimos o no ese anhelo por la comida y el agua.
Considerando todo esto, vemos que las palabras del Señor: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia” tienen mucho sentido. Él podría haber bendecido el anhelo incesante, con imágenes de sangre corriendo furiosamente por nuestras venas, pero sabía que el deseo por sus caminos y su reino se entendería mejor a través del estómago, una ilustración que deja un espacio para nuestra condición humana, recordándonos que Dios no nos atormenta; eso, en verdad, es una buena noticia.
En esos momentos en los que nos olvidamos por completo de Él, cuando no le anhelamos, ni tampoco a la restauración de todas las cosas, podemos apoyarnos en su justicia y dejar que ella nos cubra. Al igual que todo lo que comemos y bebemos, el Señor Jesús nos sostiene día tras día, ya sea que lo reconozcamos o no. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”, dijo Él (Mateo 5.6). Satisfechos, no cuando tengamos hambre y sed, sino porque tenemos hambre y sed. Y porque pertenecemos a un Dios digno de confianza, no afectado por el tiempo, que ve a la misma persona al final del camino como al principio.