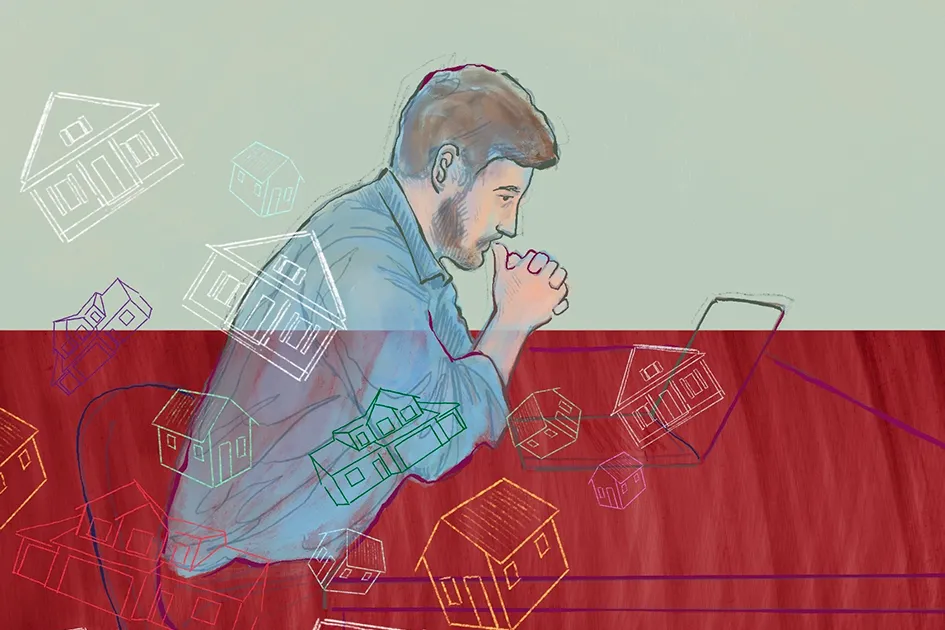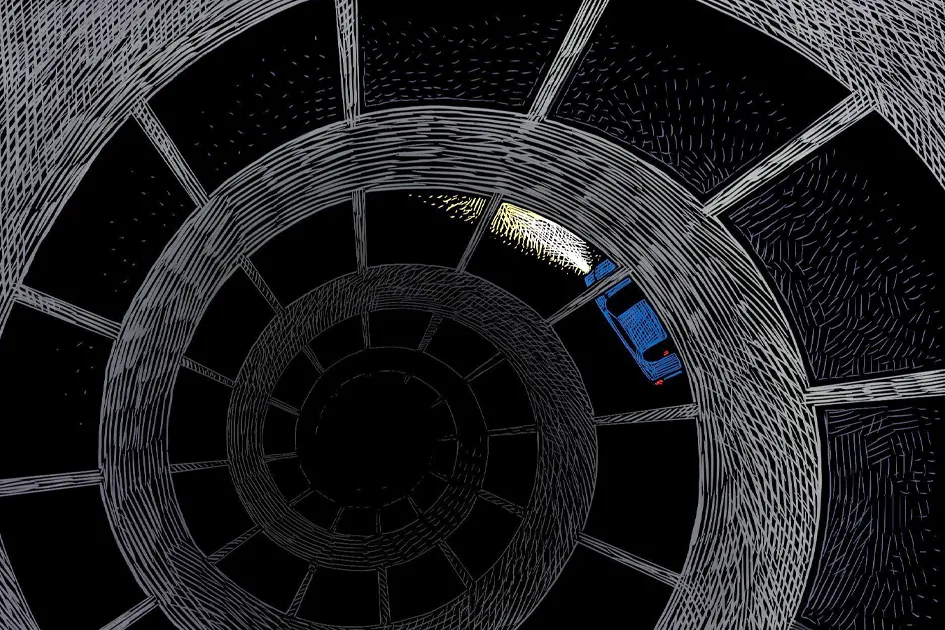El otoño pasado fue una ajetreada temporada de cosecha en nuestro campamento de pesca en Alaska. El parque, una patética maraña de maleza y suelo rocoso, era prácticamente de cero ayuda para nuestra cosecha, pero los moras, de alguna manera, se las arreglaron para producirse en abundancia. Pasábamos las tardes buscándolas entre las zarzas, haciendo viajes en kayak para recoger bayas y laurel, y luego agregarlas a la olla con la mermelada que hervía a fuego lento. También pescábamos salmones todos los días, y cada uno de ellos tenía que ser fileteado, ahumado y conservado en tarros. Cada cajón de provisiones del invierno se sumaba a una torre de abundantes bendiciones de Dios. Pero un día, entre la tarea de preservar el pescado, de llenar la mesa de comida, de demostrar cariño a los niños, de remendar las redes y de recolectar la pesca, vino a mí la ira como una huésped inesperada —y en el peor momento: durante una semana de emergencias.
La primera crisis se produjo cuando mi esposo y yo estábamos regresando a la aldea en lancha —azotados por el viento y las aguas grises, la embarcación era sacudida por las olas. Y luego, de repente, nos quedamos sin gasolina. Estábamos paralizados en el agua, y todavía teníamos que navegar una milla más. Entonces recurrimos a los remos, coordinando nuestros torpes movimientos para mantenernos lejos de los peñascos. Si el viento hubiera estado soplando en cualquiera otra dirección, habríamos estado perdidos durante horas. O algo peor.

Unas cuantas noches después, subí corriendo por la colina cubierta de grava hasta nuestra casa, y de repente comencé a tener problemas para respirar. Tenía un hormigueo en los ojos, y podía oír un silbido extraño. Me detuve durante unos segundos, buscando su origen, y entonces salí rápidamente para respirar de nuevo el aire limpio. Me di cuenta de lo que había sucedido: mi refrigeradora de treinta años tenía un escape de amoniaco. Cuando el nivel de esta fuga es lo suficientemente alto, mata a las personas. Me estremecí de terror ante la idea de que esto hubiera ocurrido en la noche mientras estábamos durmiendo. (Imagine que en mi lápida me hubieran puesto: “¡Matada por una refrigeradora”!)
Pero eso no fue todo. Tuve otra crisis sobre el agua esa misma semana. Fue otro momento en que me quedé sin gasolina, pero esta vez yo estaba sola en la lancha. Mi esposo me había asegurado que había suficiente combustible. “No hay necesidad de ponerle más. ¡Confía en mí!”, me dijo antes de que yo partiera. Al final, terminé siendo rescatada y remolcada a casa por un vecino que me vio a la deriva en la bahía. Fue entonces que llegó la ira, la cual me dio fuerzas para remar una lancha de casi 8 metros contra el viento, lo cual me permitió acercarme para hacer señas a una lancha que pasaría cerca. Una vez que llegué sin problemas a mi isla, fue la ira que me impulsó a subir la larga colina hasta mi casa.
De manera que fui yo quien invitó a la ira. Estaba sin aliento, con la cara roja, y pensando en el gran peligro en que me había encontrado —que había sido culpa de otro. Y antes de que me diera cuenta, estaba abriendo cada puerta de la mansión de mis recuerdos, que me mostraban habitaciones de ira rebosantes de dolor. Cuando terminé, entregué mi ira a mi cama de plumas, y le serví té en tazas de porcelana, tomando notas mientras ella me hablaba, sonriendo entre sorbo y sorbo, de las veces que yo no había actuado como debía. De cómo había tolerado injusticias. De las maneras que dejé que me despojaran de mi poder y de mis derechos.
Puse atención a lo que me decía, porque hay una ira justa que saca vida de la muerte. Sé que ella puede confrontar al abuso y a la opresión, y que puede también conducir a la bondad y justicia que Dios desea. Pero cuanto más tiempo dejaba que me hablara mi ira, más me retorcía. La escuché prometerme, ¡Supervivencia, querida amiga! Y también, ¡Felicidad total!, pero cuando me inclinaba para escucharla, oía un silbido como el del amoníaco que se había estado escapando de mi refrigeradora.
Incluso en los momentos en que no podemos balancear la situación, la ira sigue destruyendo a quién la alberga y alimenta, y después se filtra en las relaciones, e incluso en el suelo y en el aire que nos rodea.
Después de una dosis completa de compañía con la ira, me fui a dormir —desgastada por el efecto que ella había tenido en mí. A la mañana siguiente, mi rostro estaba surcado por marcas del ceño fruncido y de feas comisuras en los labios. Me dije a mí misma: ¡Esto es lo que sucede cuando te vas a la cama con amargura! Me di cuenta, entonces, de que mi invitada no estaba allí para salvarme, sino para asfixiarme y matarme. Miré a mi esposo, que dormía plácidamente. Se dio vuelta, despertó y me sonrió. Pensé en mis hijos que estaban en sus habitaciones en la planta de abajo. ¿Iba yo a pasar otro día con esa compañía tan tóxica, llevando la ira a todas las habitaciones de mi casa, a la playa y al mundo que había más allá de la puerta?
Esa mañana leí en el libro de Santiago: “Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos” (Santiago 1.20, 21 TLA). Al leer esas palabras, recordé la clase de vida que yo quería vivir.
Las palabras de Dios cortan misericordiosamente, como tijeras podadoras, y resolví echar la ira de mi casa. Me deshice de mis puños agresivos, de mis derechos, de mis equivocaciones, de mis recuerdos —perdonando tal como yo había sido perdonada. Reconocí que era culpable de tantas equivocaciones como mi esposo. Incluso en los momentos en que no podemos balancear la situación, la ira sigue destruyendo a quién la alberga y alimenta, y después se filtra en las relaciones, e incluso en el suelo y en el aire que nos rodea. Miré a mi jardín estéril y lleno de malezas, y vi un crudo recordatorio de lo que podría haberse convertido mi corazón y mi vida.
En el momento que dejé mi ira, pude volver a respirar. Mi cara y mis manos se suavizaron y se abrieron. Esa tarde salí con mis hijos a buscar más moras en el bosque de la isla. Y horas más tarde, añadimos otra caja de mermelada dulce y de color rubí a la despensa. En vez de perder mi tiempo hirviendo de amargura, fui capaz de disfrutar de la vista de aquella torre de comida que me llegaba hasta la cintura, sabiendo que sería suficiente para alimentar a mi esposo, a mis hijos y a nuestros amigos durante todo el invierno. Mi jardín había vuelto a florecer.