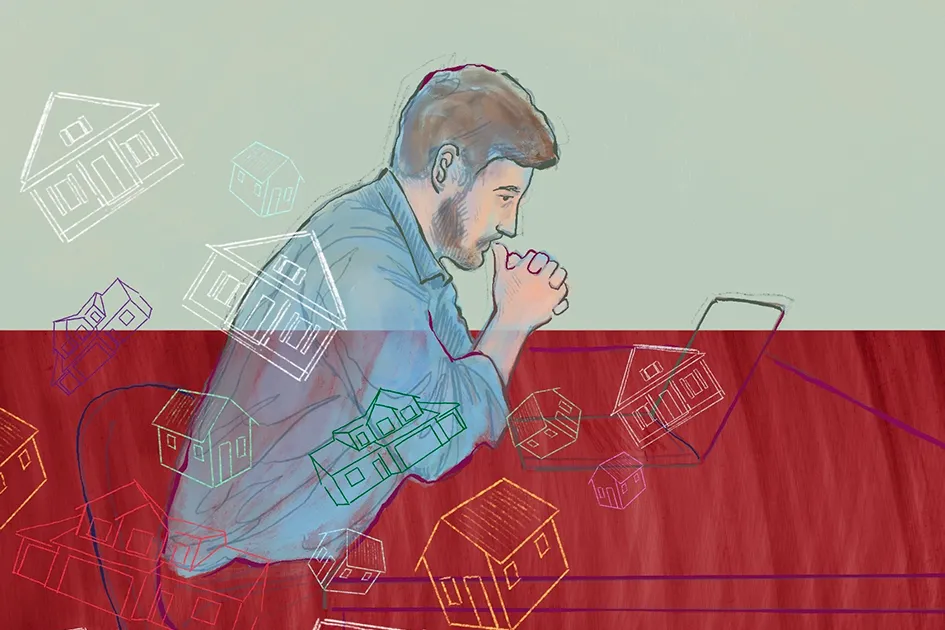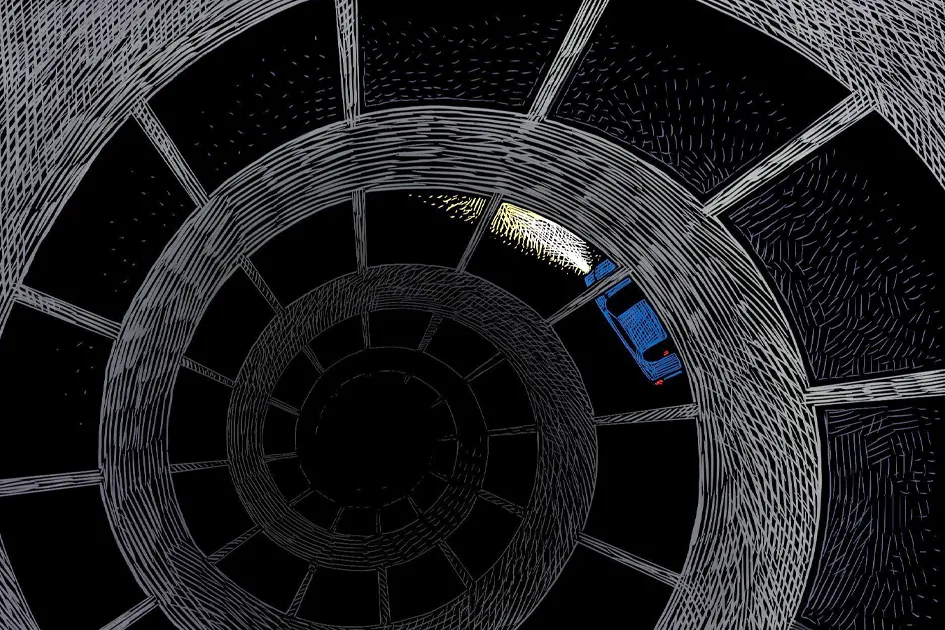Cuando la esposa del pastor se paró frente al grupo de estudio bíblico de mujeres y pidió voluntarias para ayudar a una madre soltera llamada Kathy, levanté la mano. ¿No sería magnífico ayudar a esta pequeña familia en dificultades?, pensé. Puedo mostrarles el amor de Cristo.
Sabía quién era Kathy. Todos lo sabíamos. Se destacaba en nuestra acomodada congregación suburbana como una amapola silvestre que había emergido en un campo perfecto de margaritas de color pastel. Kathy siempre tenía las uñas sucias por su trabajo en el tercer turno de una imprenta, y olía a humo de cigarrillo y sudor. Antes de venir a la iglesia, ella y sus dos hijos habían huido de un matrimonio abusivo. En cierto momento, ella y los niños estuvieron viviendo en su antiguo automóvil, saltando de un albergue a otro. Tenía severas dificultades de aprendizaje, pero con la ayuda de una trabajadora social de un albergue, por fin pudo conseguir un trabajo estable y alquilar un pequeño apartamento en nuestra ciudad.
Se destacaba en nuestra acomodada congregación suburbana como una amapola silvestre que había emergido en un campo perfecto de margaritas de color pastel.
Kathy había llegado a la fe en Cristo al ver algunos programas cristianos en televisión. Pronto se dio cuenta de que asistir a una iglesia podía ayudarla a crecer espiritualmente y a disciplinar a sus hijos. Cuando llegó a nuestra congregación, los líderes de nuestra iglesia buscaron formas de ofrecerle ayuda práctica. Los gastos de cuidado de niños le quitaban una buena parte de su pequeño sueldo, por lo que se sugirió que algunas voluntarias le echaran una mano.
El grupo de estudio bíblico matutino de los jueves había llevado a cabo una variedad de proyectos a lo largo de los años: recolectar artículos para la despensa de alimentos, ayudar a decorar la iglesia para el té de las mujeres, y llevar guisados a las madres primerizas. Sospecho que la mayoría de nosotras pensábamos que Kathy era solo un proyecto más. Nuestro grupo consistía en madres de clase media y alta que no trabajaban fuera del hogar. Debido a que Kathy no era una de “nosotras”, utilicé mi privilegio para medir su fe. Me veía como la gigante espiritual —o al menos como la creyente más fuerte y más madura— en nuestra relación.
No creo que fuera la única que se sentía así. Aunque ninguna de nosotras lo había expresado, había la sensación en nuestro grupo de que nos veíamos como las rescatadoras de Kathy. Cuando hablábamos de ella, era siempre en términos de nuestra heroicidad, no de nuestra relación con ella.
Lo llamábamos compasión, pero nuestra relación con Kathy y sus hijos se basaba en lástima. Ambas palabras a menudo se usan de manera indistinta, y ambas tienen su raíz en un sentimiento de pena por el sufrimiento de otro. Sin embargo, en el uso contemporáneo, por lo general la lástima lleva consigo un sentimiento de superioridad hacia la persona que sufre. El escritor Stefan Zweig dijo que la lástima es “en realidad no más que la impaciencia del corazón por librarse lo más rápido posible de la dolorosa emoción despertada al ver infelicidad de otra persona; que la lástima no es compasión sino solo el deseo instintivo de fortalecer la propia alma contra los sufrimientos de otro".
Yo hacía un gran esfuerzo por parecer una buena cristiana; y al hacerlo, mi compasión por los demás sutilmente derivó en lástima.
En contraste, la Biblia basa la compasión de Dios hacia nosotros en su carácter: “Clemente y justo es el SEÑOR; sí, compasivo es nuestro Dios" (Salmo 116.5). Aunque nuestro santo y Todopoderoso Dios tiene todo el derecho de menospreciarnos, decidió más bien estar con nosotros (Mateo 1.23). Cada acto del ministerio de Jesucristo fluyó de su compasión por nosotros, desde sanar a quienes sufrían, hasta sus enfrentamientos con líderes religiosos hipócritas y su muerte en la cruz.
Siempre me imaginé que yo era como el humilde y quebrantado publicano de la parábola de Lucas (Lucas 18.9-18). En esta historia, un hombre muy contrito, abrumado por la conciencia de que había pecado contra un Dios santo, es contrastado con una élite religiosa cuyas llamativas oraciones proclamaban su superioridad moral sobre todos los que la rodeaban. Vine a Dios como lo hizo el publicano. Su oración fue la mía: “Dios, sé propicio a mí, pecador[a]” (Lucas 18.13). Sin embargo, con el tiempo salió a relucir el fariseo que había en mí. Aunque no intentaba hacer alarde de mi rectitud, poco a poco perdí mi compasión por otros pecadores como yo. Hacía un gran esfuerzo por parecer una buena cristiana; y al hacerlo, mi compasión por los demás sutilmente derivó en lástima. La lástima se distancia de los demás; la compasión se acerca.
De este modo, pensaba que estaba mostrándole compasión por Kathy al ofrecerme para cuidar a sus niños de forma gratuita, pero pronto descubrí que mis motivos estaban basados en el mismo arrogante orgullo de los fariseos. Me veía como una heroína salvadora que sería la solución para Kathy.
Mi primera sospecha de que algo andaba mal con mi actitud de superioridad hacia Kathy vino cuando me trajo a sus hijos por primera vez. Llegó unos minutos antes, se sentó a la mesa de mi cocina y me entrevistó como si estuviera contratándome para un trabajo de niñera: “¿Dónde te criaste? ¿Cómo describirías a cada uno de tus hijos? ¿Cómo manejas a los quisquillosos para comer? ¿Qué tipo de disciplina usas en tu casa?”.
Aunque Kathy se alegró por la oferta del cuidado gratuito de sus niños, también era lista y desconfiaba, con toda razón, de una perfecta extraña que se había ofrecido como voluntaria para cuidar a sus hijos. Era muy protectora con ellos, ya que la familia había pasado por muchas dificultades. Estuve más que feliz de responder sus preguntas, pero su sentido de precaución me preocupó un poco. Después de todo, yo era una buena mujer de la iglesia que había ido más allá de la obligación para ayudarla. De alguna manera, no me pareció tan agradecida como creí que debía estar. No me di cuenta de que yo tenía un guión en mente, lleno de lo que consideraba respuestas correctas de agradecimiento de Kathy, hasta que ella se salió de ese guión por ser una madre preocupada.

Jesucristo nos dijo que cuando damos a otros, se supone que no debemos dejar que la mano izquierda sepa lo que está haciendo la derecha (Mateo 6.3). Aprendí que es imposible obedecerlo en esto mientras con una mano me aferro a un guión lleno de expectativas.
A medida que fui conociendo a Kathy durante los meses siguientes, mi lástima se convirtió poco a poco en remordimiento. Kathy fue para mí un modelo de discipulado por sus dificultades. Leía con dificultad, pero se comprometió a aprender sobre la Biblia escuchando sermones en la televisión y la radio. Oraba con sencillez y gran expectativa. Se deleitaba en su experiencia continua del perdón de Dios de una manera que era incongruente con su dura vida. Recibía la pura compasión de Dios por medio de los demás, permitiendo que el Espíritu Santo sacara la lástima tóxica de dicha compasión.
Sin embargo, ella no era tonta. Resultó que Kathy nos conocía bien. Cuando tuve un conflicto con alguien en la iglesia, me abrí a Kathy porque había llegado a valorar su directa y sincera intuición.
“Tu ‘amiga’ no es en realidad muy buena amiga, si quieres mi opinión”, me dijo. “Me trata como si yo no fuera tan buena como ella. Muchas de esas mujeres lo hacen”, me dijo. Kathy se encogió de hombros, dejando que la idea de la indignidad cayera como la lluvia. “Oh bien. Me alegra que no seas como ellas, Michelle”.
Se me hizo un nudo en la garganta. Miré el suelo durante un largo minuto antes de responder. “Creo que me parezco más a ellas de lo que crees”.
No me pareció tan agradecida como creí que debía estar.
Ella negó con su cabeza. “No. No soy tu proyecto de caridad. Soy tu amiga”, dijo.
Kathy me dio en ese momento lo que yo pensaba que le había estado dando todo el tiempo. Me ofreció verdadera compasión, el desbordamiento de la misericordia que ella había recibido de Cristo, su Salvador. Esa misericordia me desenmascaró, y me reveló lo farisaica que me había convertido.
Kathy siempre fue una extraña en la iglesia. Descubrí que ella no era la única cuando di un paso atrás y empecé a mirar las cosas desde su punto de vista. Aunque ella seguía siendo un proyecto para la mayoría de la congregación, Kathy tenía un puñado de amigos. Me sentía honrada de ser contada entre ellos.
Cuando nuestra familia se mudó, ella y yo perdimos contacto. Luego, hace unos años, me enteré de que había fallecido después de una breve y feroz batalla con el cáncer de mama. En ese momento, sus amados niños habían crecido y hacía tiempo que habían dejado su humilde nido.
Cuando reflexiono acerca de nuestros años en esa iglesia, no creo que pueda decir mucho en cuanto a la mayoría de los sermones que escuché, o de las cosas que aprendí durante los estudios bíblicos a los que asistí. Pero puedo decir que, gracias a Kathy, descubrí que la lástima viene con su propia medida, basándose en el poder o el privilegio. Pero la compasión bíblica es tan ilimitada como el amor perfecto de Dios para cada uno de nosotros, incluso con aquellos de nosotros que, como fariseos, tal vez nos confundamos creyéndonos héroes.
Ilustraciones por Jonathan Bartlett